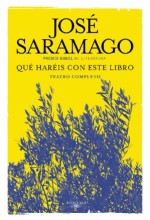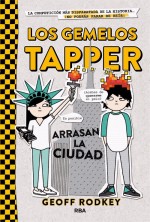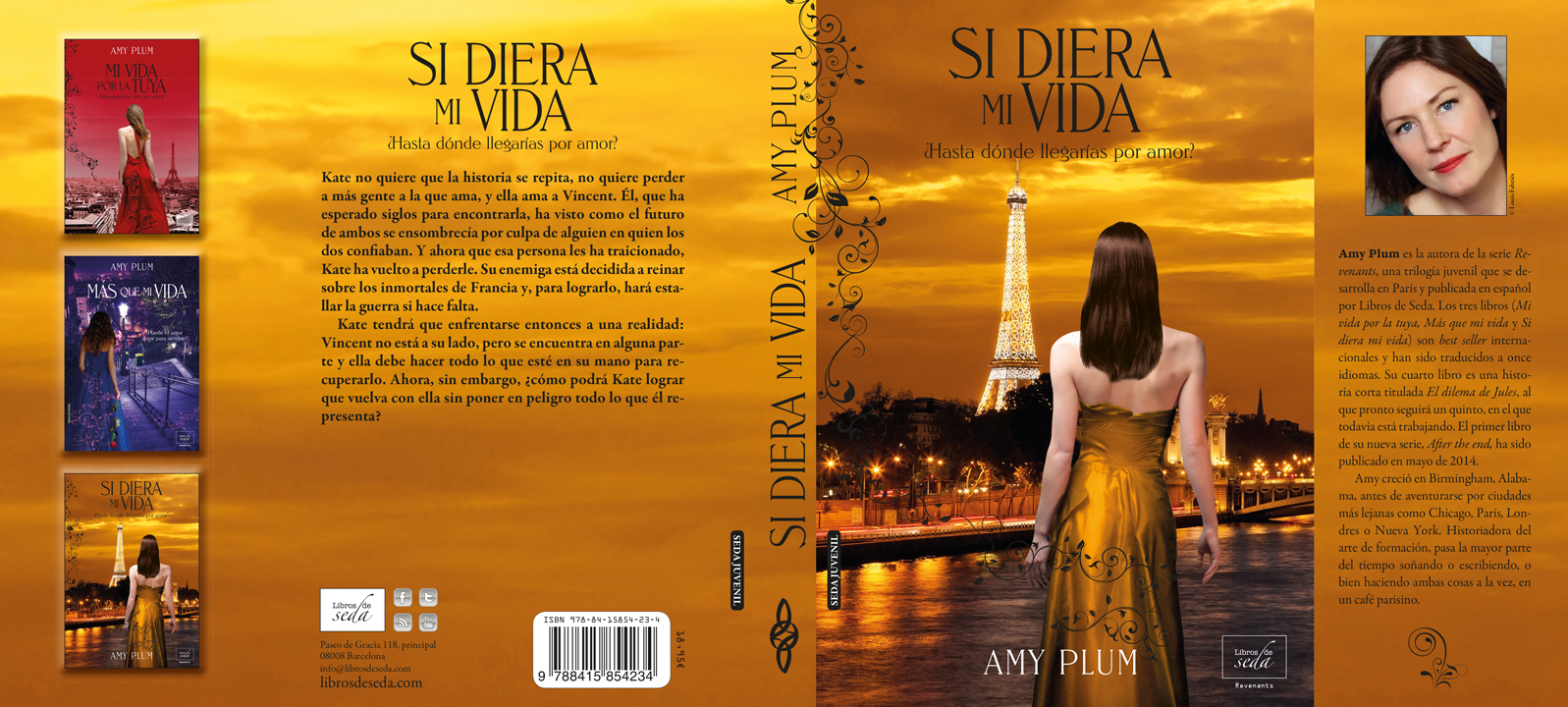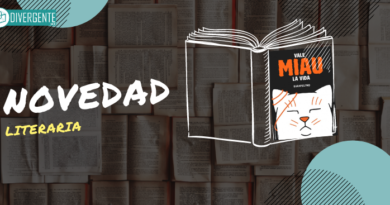“Cuando por primera vez mi tío Cipriano escuchó a alguien hablarle en otro idioma, pensó que de plano ahora sí se le habían pasado las copas. Sabía que existía el inglés porque le habían contado que al otro lado de la frontera “los güeros” hablaban diferente, pero nunca se había enfrentado a la vorágine de Babel. Por eso enmudeció en el momento en que el policía francés, en los albores de la Gran Guerra, le pidió sus papeles en la minúscula y aterradora frontera de Irún. Con esos antecedentes de inexperiencia parecería mentira que hubiera cargado con el tesoro por la mitad del país, lo ancho del Atlántico y un buen trecho español. Aun así, el pobre tío Cipriano —que nunca ansió la aventura y la tuvo como destino— fue a dar con el ajetreo por crédulo. Porque se le hizo música la política y se embelesó en la ideología que quiso creerle a su causa y a su abanderado. Y, nada, al final estos amores se le hicieron más fuertes que cualquier miedo.
Era el segundo de cuatro hermanos. El vientre de mi abuela, como adelantándose a lo que iba a pasar en el sistema presidencial del país, se hacía fértil cada seis años. Entonces, mi tío Tomás (el mayor) le llevaba dieciocho años a Alicia (la menor y mi mamá), y entre ellos estaban Cipriancito (como al pobre le apodaron hasta en la reminiscencia forzada
de su desaparición) y la tía Leonor. Ninguno de los hermanos de mi mamá tuvo descendencia conocida; sólo ella y yo. Por eso no sólo cuento con la libertad, sino que tengo la obligación de confesar esta historia que adquiere derecho a nacer ahora que todos ellos han muerto…”
“Le gustó que le llevara un trío huasteco el día que había acordado con su padre y con sor Benedicta la formalización del noviazgo; le gustó verlo quitarse el sombrero y entrar al salón del fondo del claustro mayor; le gustó que se conocían las miradas de toda la vida, aunque nunca las hubieran puesto a hablar; le gustó que llevara con decoro los pantalones remendados; le gustó que nunca la hubiera visto como la rara de cabellos dorados sino que debajo de sus párpados su imagen se reflejaba como el paraíso mismo; le gustó la adrenalina de las expectativas de su próxima aventura, aunque igual se inundaba de miedos cuando pensaba en su futuro lejos de las paredes naranjas, el olor a naftalina y los hábitos clarisos que la habían criado. Mi abuela Teresa parecía frágil e insegura, pero sólo de fachada porque aun así como estaba, llena de vacilaciones y de infancia, toda su existencia estuvo en primera fila de su vida. Eso, quizás, era lo que más le gustaba a él de la persona que estaba a punto de convertirse en su familia.
Teresa apenas había cumplido dieciséis años, pero ya sabía las faenas necesarias para ser una mujer-de-bien, así que las monjas aceptaron despedirse de ella para que se casara con Fortunato Burgos, el hijo de uno de los mozos de labranza que tenía como máximas posesiones el alma bien puesta y la risa abundante: era suficiente. Si no había amor, al menos existía el compromiso que les duró veintiocho años hasta que una noche de fibrilación ventricular en el pecho de mi abuelo le rompió el corazón a Teresa al dejarla viuda. El ataque fulminante se llevó a un sonriente Fortunato mientras soñaba, satisfecho de haber tenido una buena vida…”